En la vida hay maneras de ganar, maneras de perder y, en general, maneras de vivir, que diría Rosendo. Es un abanico extenso de posibilidades en el que, incluso ampliando los márgenes generales hasta el punto máximo de ridículo, no encuentran cabida las mostradas por el Real Madrid en las horas previas a la disputa de la final de la Copa del Rey, como si en lugar de prepararse para un duelo vibrante en las cumbres del deporte mundial hubiese preferido ensayar una obrita de teatro escrita al gusto de quienes entienden el fútbol como una continuación de sus demonios personales: todo el mundo está contra el Madrid, dicen, mientras se pasan el día tirándole piedras al mundo.
Cuesta entender que una institución con méritos acumulados como para sentirse el último monarca global del planeta, sobre todo tras la muerte de Isabel II, se haya embarcado en este trance absurdo de presentarse ante la opinión pública como un príncipe desplazado, ese niño rico que por la mañana estrena un flamante videomarcador 360º y por la tarde se viste con harapos para tratar de lastimar las conciencias de quienes pasan por su lado. En un club que desde tiempos inmemoriales se repite ese mantra enérgico de que las finales no se juegan, se ganan, alguien ha decidido que dichas finales también se pueden llorar preventivamente ante la posibilidad de perderlas, un paso en falso difícil de creer para esa parte del madridismo que jamás encontró en el llanto consuelo alguno a las derrotas. ¿A dónde se supone que piensa regresar ese Madrid que siempre vuelve, el de las leyendas vikingas, si nada parece estar ya a su gusto?
Mucho de lo ocurrido durante el partido tiene su origen en esa actitud caprichosa de sentirse la víctima en una gran conspiración: desde los aullidos de Carvajal en la grada, hasta las reprobables actitudes de Vinicius Jr., Rüdiger y Lucas Vázquez sobre el campo. También las de Jude Bellingham, por más que el Comité de Competición haya decidido, al menos por esta vez, agarrarse a su propia interpretación de lo ocurrido en lugar de ceñirse a la, hasta ahora, sacrosanta redacción del acta. La integridad no se compra en la Milla de Oro, ni siquiera en las tiendas oficiales del club, de ahí que tantos futbolistas del equipo blanco se presentasen al partido más predispuestos al postureo que a representar dignamente a su equipo, una obligación que casi nunca termina con el pitido final del árbitro, mucho menos en entidades con una ética tan aristocrática como la del Real Madrid.
Si el fútbol es un estado de ánimo, el Madrid lleva ya demasiado tiempo con cara de resaca, como si los excesos de la gloria constante le hubiesen dañado el hígado y la perspectiva de una derrota ya solo pueda explicarse con excusas de mal pagador. Bastó un simple partido de fútbol, uno con picos de suspense a la altura de los grandes clásicos del cine, para demostrar la impostura de las horas previas y los minutos posteriores. Se acordó el Madrid, por un instante, de que el blanco de su camiseta mancha poco, pero obliga mucho, y durante casi toda la segunda parte empujó a un Barça en racha a creer en los monstruos. Nadie duda que su naturaleza depredadora lo devolverá, pronto, a los escenarios donde se alzan las copas, ahí está la competición liguera todavía sin dueño, pero la imagen del club se encuentra ahora mismo por los suelos y todavía está por ver quién será el guapo que se decida a levantarla.



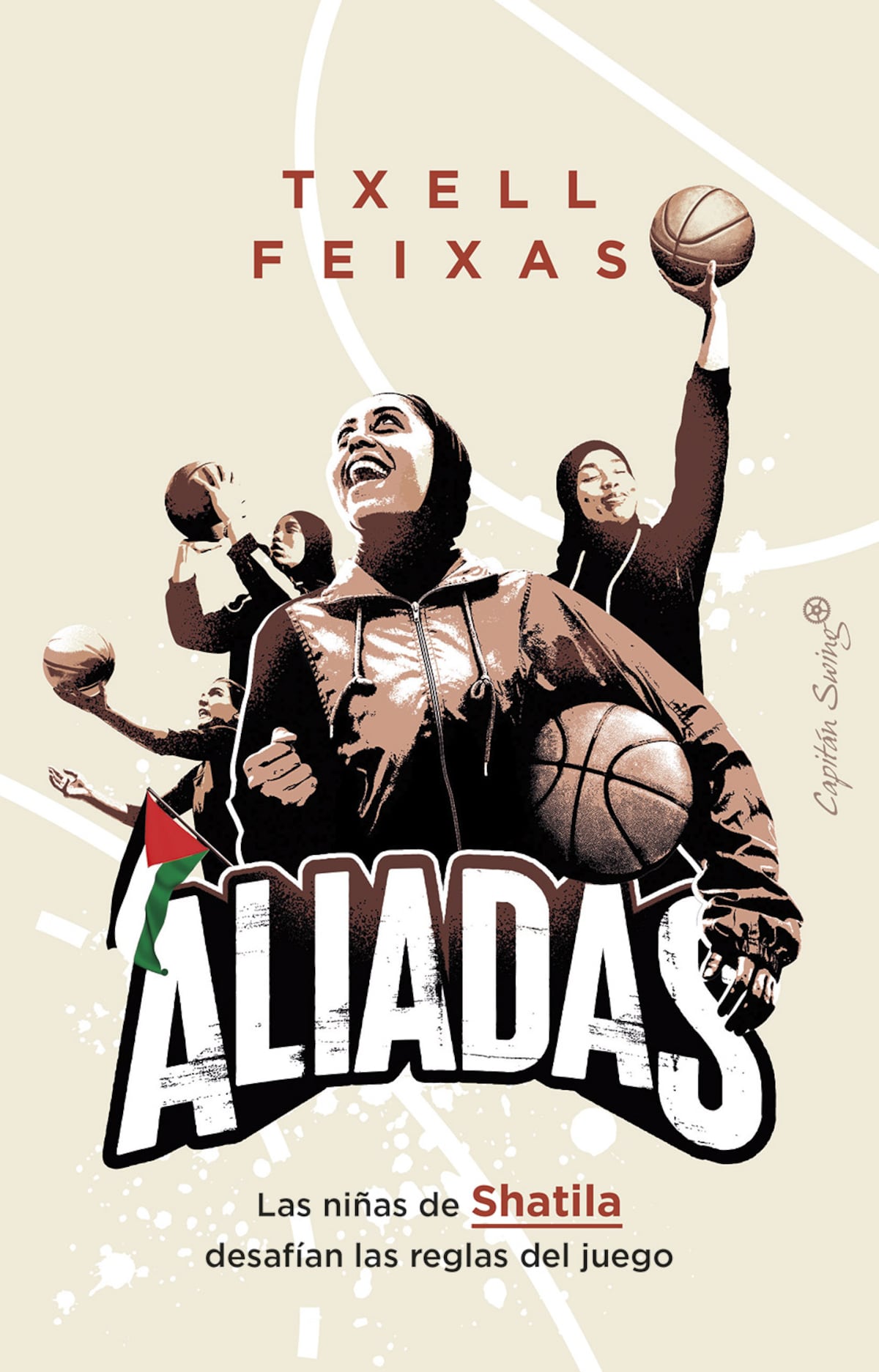


Comentarios