
En 2006, un chico de Bahamas, Donald Thomas (21 años), estudiante de la universidad de Lindenwood, en Misuri (Estados Unidos) que jugaba al baloncesto, se picó con un amigo suyo saltador de altura. Como quiera que Thomas era famoso por sus espectaculares mates, este amigo suyo le lanzó un desafío: no es lo mismo saltar a canasta que superar un listón. Thomas sabía perfectamente que no era lo mismo, pero retó al equipo de baloncesto: él saltaría más que ellos. Sin ninguna técnica y con sus zapatillas de básquet, fue a la pista y cogió carrera: saltó 1,98 primero, saltó 2,02 después; le pusieron el listón en 2,13: lo saltó. Menos de un año después, el chico, aun aturdido (¿qué era aquel deporte?, ¿qué había sido del baloncesto?), estaba en los Mundiales de Osaka. Saltó 2,35, ganó la medalla de oro, se proclamó campeón del mundo.
David Epstein relata su historia en un libro, El gen deportivo (2014), en el que mete los dedos en un enchufe interesante que puede (debe) no circunscribirse al deporte: que te esfuerces mucho no tiene por qué servir de algo, a veces no sirve de nada. Hay en mucha gente una predisposición genética que a menudo es abusiva de nacimiento. Una ventaja “extrema”, en el caso del deporte, en biomecánica o configuración muscular que hace que dé igual que uno entrene 1.000 horas y otro una: ganará el vago y no por vago, sino por excepcional.
¿Cuál era la ventaja de Thomas, que hundió a atletas que llevaban saltando años, con un solo intento? Sus extraordinarios talones de Aquiles largos como muelles. El resorte que obtenía con ellos constituía una ventaja biológica fuera de serie.
Es difícil no leer el libro sin una poderosa lectura política. Por ejemplo, cuando Epstein dice: “La idea de que cualquiera puede ser bueno en cualquier cosa con suficiente práctica ha sido romantizada. La realidad es mucho más complicada y, a veces, injusta”. Y, en otro sentido, las ventajas biológicas que uno tiene pese a la cuna en la que nace; con todo aparentemente en contra, pobreza y miseria alrededor, chicos de la etnia kalenjin de una región concreta de Kenia (0,06% de la población mundial) son protagonistas habituales de la élite del fondo y medio fondo mundial: acaparan el 40% de las medallas. Correr descalzos kilómetros para llegar al colegio, explica Epstein, les prepara para una tolerancia al dolor y al esfuerzo fuera de lo normal. Pero hay más explicaciones: sus piernas son larguísimas y delgadísimas, y eso les da ventaja biomecánica al correr, y un estudio detalla que la energía que ahorran los kalenjin les permite mantener velocidades altas durante más tiempo con menos desgaste.
Hablemos, en cuestiones más espinosas, de Eero Mäntyranta. Se trata de un esquiador finlandés de fondo que ganó siete medallas olímpicas entre los 60 y los 70. Su dominio se debía a una mutación hereditaria en el receptor de eritropoyetina (EPO-R). Su cuerpo producía muchísimos más glóbulos rojos de lo normal, incluso sin haber entrenado a gran altitud o usar dopaje. Es decir: su sangre transportaba mucho más oxígeno que la de sus rivales. En resistencia nadie le ganaba. La EPO precisamente fue durante años la sustancia que aupó y hundió el ciclismo. “Si un gen natural puede otorgarte una ventaja de dopaje sin doparte, ¿dónde trazamos la línea de lo justo en el deporte?”, se pregunta Epstein.
Pretender que en élites como la deportiva (en élites en general) toda fortuna responda al mayor esfuerzo es una quimera; hay, también, ventajas correctoras, y otras abusivas. También hay algo obvio: no hay culpa en nacer con una ventaja, pese a que pueda ser injusto; sí lo hay en adquirirla fraudulentamente. Tampoco hay, como es natural, competición que no empiece o termine desvirtuada.




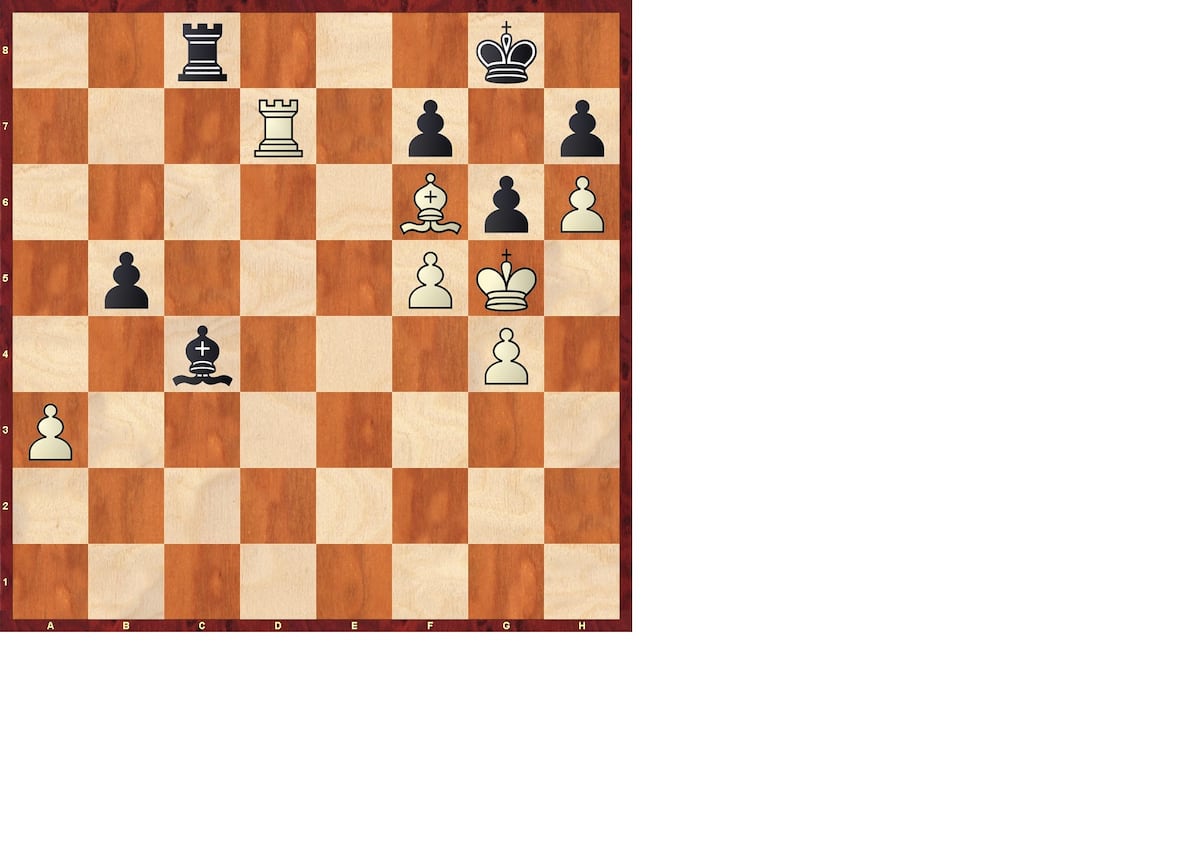


Comentarios