[ad_1]
Era un tiempo de malas noticias para el periodismo en todo el planeta, apuntaladas por recientes informes como el que elabora Reporteros sin Fronteras sobre la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y según el cual “el debilitamiento económico de los medios constituye una de las principales amenazas”. Un tiempo de hartazgo generalizado del consumo de noticias y de pujante trasvase de la confianza hacia agentes externos a los profesionales de la información que logran mediante diversos formatos el favor de la audiencia, diagnósticos que suman incertidumbres como la irrupción de la Inteligencia Artificial generativa y la consolidación del ciclo autoritario en democracias cada vez más en peligro de dejar de serlo. Y en medio de este temporal, una nutrida representación de defensores del lector en medios internacionales celebró un cónclave alternativo del que ha salido un nuevo Papa en el Vaticano. Este cónclave paraleo no ha obrado el milagro para salir de la encrucijada, pero las ponencias de invitados externos y los debates internos, sumados a conversaciones a vuelapluma, esbozan un breve recetario de urgencia para defender a un periodismo en el punto de mira.
Medio centenar de los 80 integrantes que componen la Organization Of News Ombudsmen And Standard Editors (ONO) han celebrado esta semana en Madrid su reunión anual bajo el auspicio de EL PAÍS. Un encuentro cerrado al público donde defensores de la audiencia (ombudsmen) y responsables del cumplimiento de los principios éticos en su medio (standard editors) llegados desde los cinco continentes han compartido sus inquietudes e iniciativas sobre la profesión periodística. La cita ha coincidido con el 40º aniversario del establecimiento de la figura institucional del Defensor del Lector en EL PAÍS, que junto con el Libro de Estilo, el Estatuto de la Redacción y el Comité de Redacción conforman las estructuras autorreguladoras de este periódico. A continuación, una selección de conclusiones después de tres jornadas en las que la apuesta por poner el foco “en las comunidades a las que se presta servicio” se ha esgrimido como prioridad frente a los ataques a la libertad de prensa.
“Servir a la comunidad informando sobre ella”. Donald Trump ha ordenado cortar la financiación federal aprobada por el Congreso para la televisión y la radio públicas en Estados Unidos (PBS y NPR, respectivamente, pertenecientes a la Corporación para la Radiodifusión Pública creada por una ley del Congreso en 1967). Ambas entidades solo están financiadas en parte por los contribuyentes, mientras que el resto de sus fondos provienen de otras fuentes como donaciones y patrocinios. Para Trump, todos los medios de comunicación son el enemigo del pueblo. Pero más aún los públicos, un nido de izquierdistas radicales según su punto de vista. Y pese a los recortes dictados por el presidente, la defensora de la audiencia de la NPR, Kelly McBride, considera “increíblemente viable” seguir prestando ese servicio público.
“El Gobierno puede no apoyar a los medios públicos, pero la audiencia sí: el 70% de la población es partidario de la financiación gubernamental y si esta desaparece las donaciones externas seguirán”, afirma McBride. Su labor en la NPR convive con la vicepresidencia del Instituto Poynter que vela por la deontología del periodismo. Y está convencida de que la modalidad de este oficio que más impacta en las audiencias es “la que lleva más tiempo de trabajo”. McBride defiende un método que anteponga “la comprobación con las fuentes por encima del paracaidismo” y priorice “informar sobre la comunidad a la que se presta servicio: no se trata de cubrir información sobre el Gobierno, sino sobre las personas afectadas por el Gobierno. Es una cuestión de hacia dónde diriges tus recursos”.

Igual de preocupado, pero menos optimista ante la orden presidencial estadounidense de recortar fondos para los medios públicos, se muestra Daniel J. Macy, asociado a la oficina del defensor de la audiencia de la televisión pública PBS.
—¿Son ustedes unos izquierdistas radicales, como les ha señalado Donald Trump?
—Absolutamente no. Desconozco la tendencia política de mis colegas, incluso de mi jefe. Sencillamente no hablamos de eso. Jamás.
—¿Qué consecuencias tendría la aplicación del recorte de fondos federales para su medio?
—La programación será la primera en sufrir.
—¿Se puede contrarrestar la decisión?
—Está en manos del Congreso intentarlo, pero las dos Cámaras están controladas por los republicanos.
—¿Existirá la televisión pública estadounidense dentro de diez años?
—Quiero decir que sí, así que voy a decir que sí. Pero… ¿Pienso que la democracia existirá como la conocemos dentro de diez años? Voy a decir que sí, pero estoy seriamente preocupado por que no sea así.
“Abrir la cortina que tapa nuestro trabajo”. Amanda Barret es la vicepresidenta de estándares e inclusión en Associated Press, gigante factoría de información estadounidense expulsada de las ruedas de prensa en la Casa Blanca. Un juez ha tumbado judicialmente esta decisión, pero el asunto está lejos de aclararse. “Estamos teniendo de nuevo más acceso, los fotógrafos y a veces los reporteros están ahí”, dice Barret. “Lo estamos manejando y a la espera de los siguientes pasos: judicialmente el asunto no ha terminado”.
Barret recuerda otros tiempos complicados para la libertad de expresión en Estados Unidos anteriores a los dos mandatos de Donald Trump. “El miedo tras los atentados del 11-S también provocó situaciones inquietantes. Globalmente los problemas se agravan hoy por las finanzas de los medios y el partidismo. La gente se centra en lo que cree, y no necesariamente quiere conocer algo distinto a lo que cree incluso aunque sea cierto. Pero nuestro compromiso es con la gente, ya sean escolares o adultos que necesitan información para tomar decisiones”. Para recuperar la confianza perdida por quienes buscan otras fuentes de información al margen de los medios, Barret defiende “abrir la cortina que tapa nuestro trabajo como periodistas y mostrar el proceso de nuestras decisiones: que nuestros protocolos y principios estén reflejados en todas las informaciones”.
“Alfabetización mediática cuanto antes”. La responsable de los programas de alfabetización mediática e informacional de la UNESCO, Adeline Hulin, sitúa la clave del debate en torno a la desinformación en “determinar qué es la información confiable, algo muy distinto de la verdad”. Y añade: “Cuando la gente no quiere creer en algo hay un momento en que es demasiado tarde. Por eso la alfabetización mediática tiene que ser un compromiso desde las edades más jóvenes”. Dotar de herramientas frente a la tergiversación de la realidad y la propagación de discursos de odio mediante diversos canales amplificados por la tecnología es la prioridad en este contexto. Y es aquí donde la defensora de la audiencia en la NPR, Kelly McBride, añade: “Desde el momento en que das a un niño un teléfono móvil, incluso antes, hay que brindarle conocimientos de alfabetización mediática”.
“Resolver dilemas”. Para Gerardo Albarrán de Alba, ombuds de varios medios en México, “hacer periodismo se traduce en dilemas”. El dilema de la venezolana Luz Mely Reyes, fundadora del medio Efecto Cocuyo, fue verse obligada a abandonar su país en 2023. Desde entonces, vive en Austin (Texas, EE UU). “Somos cuatro directoras y decidimos que yo asumiría los ataques del Gobierno de mi país con una estrategia de defensa: tengo una especie de protección gracias a cierto reconocimiento internacional y no importa que ataquen a una persona mientras el equipo pueda seguir haciendo su trabajo en Venezuela”.
“Trasladar los estándares del oficio a otros formatos”. Gia Thom es la directora de desarrollo en Impress, el órgano regulador independiente de los medios en Reino Unido. Y advierte sobre el auge del consumo de información mediante influencers al margen del periodismo: “Todos compartimos el mismo entorno digital. Hay dos tipos de creadores de contenidos como hay dos tipos de periodistas: los estándares a los que se ciñen los buenos periodistas también son relevantes para algunos de esos creadores de contenido”. El jefe editorial del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, Eduardo Suárez, añade: “Tenemos la oportunidad de trasladar los principios del oficio a formatos donde no contamos con 3.000 palabras para reflejar la realidad. Hoy día interactuamos con gente no necesariamente acostumbrada al periodismo tradicional que solemos producir”.
[ad_2]
Source link




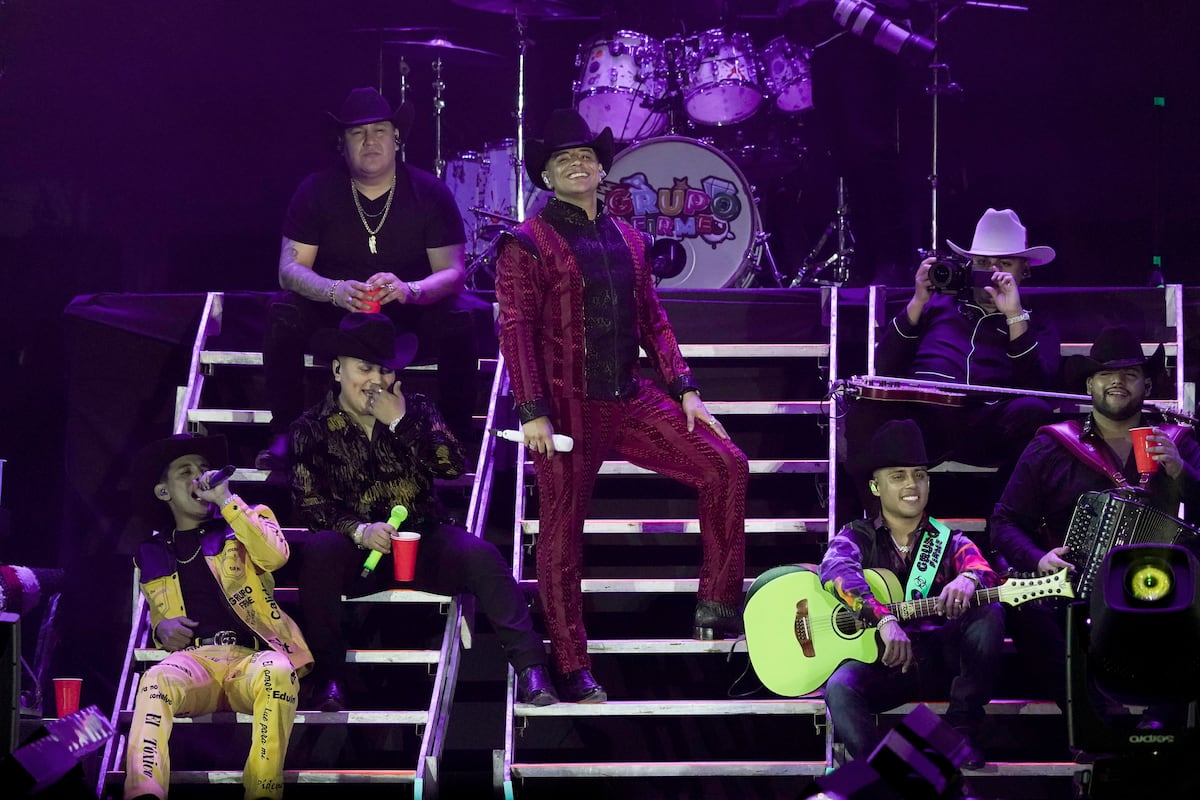

Comentarios