[ad_1]

Recuerdo la primera vez que vi, fuera del césped, a un jugador del Athletic. Fue una tarde en la que mis padres nos llevaron a cenar a una cafetería muy célebre en aquel Bilbao de los ochenta. Se llamaba Arizona, estaba en la plaza de Zabalburu y era famosa por sus sándwiches con espaditas de plástico de colores. A mis hermanos y a mí nos encantaba ir allí. Aquella tarde, en la mesa de al lado, cenando como cualquier mortal, estaba Andoni Goikoetxea. Señalé a mis padres aquella presencia, que a mí me parecía que atentaba contra toda lógica, como la aparición de un santo o una virgen. Fue mi padre quien me animó a saludarle. Yo tendría nueve o diez años, y era el niño más tímido del mundo. Me acerqué sabiendo que su reacción marcaría cómo le vería el resto de mi vida. ¿Y si era seco o arisco? ¿Le adoraría igual desde la grada? Fue muy amable. Hizo bromas y me firmó un autógrafo. Aquel día comprendí que los jugadores del Athletic eran humanos, y que eso era bueno.
Con los años, la forma en que los he visto ha ido cambiando. Cuando era niño los contemplaba como gigantes. Pero nunca me ha gustado la idolatría, así que cuando crecí preferí pensarlos como hermanos o primos o amigos. Como familiares, en cualquier caso, como unos de los nuestros, que reza el lema. Un día me di cuenta de que ya era bastante más viejo que todos ellos, pero aun así los seguía percibiendo mayores que yo, como si fueran mis tíos. Se lo conté a Carlos Gurpegui, que desde entonces a veces me llama sobrino. El otro día, con la expulsión de Dani Vivian, me pasó algo curioso. Será la edad, o será que quiero mucho a ese chico, pero por primera vez sentí a un jugador del Athletic como a un hijo.
Fue en el minuto 35 del partido contra el Manchester United. Yo estaba en mi localidad, uno más entre 50.000. Cuando le vi retirarse del campo, dominado por la rabia, me fui con él. Qué jodida es una expulsión: dejar atrás al grupo. Desde ese momento, apenas recuerdo el partido. Estuviera donde estuviera el balón, mi mirada se iba al túnel. Imaginaba a Vivian en la inmensidad del vestuario vacío, escuchando el reverberar lejano del partido, reviviendo la jugada una y otra vez. Sentía la necesidad de transmitirle cariño, y me sorprendí deseando poder cambiarme por él, porque, joder, Vivian no se lo merecía. Fue la misma sensación que tengo cuando veo pasarlo mal a uno de mis hijos, la de que darías todo por librarles del sufrimiento.
Siempre he tenido predilección por Dani Vivian, lo reconozco. La primera vez que lo vi jugar pensé que aquel central elegante estaba llamado a hacer época. Transmitía confianza, se mostraba como alguien a quien podrías dejarle tu coche nuevo, la educación de tus hijos y, por supuesto, la defensa de tus colores. Imponía jerarquía. Por eso sus compañeros le llaman “el teniente”. Con los años, esa primera intuición se ha vuelto convicción: lo digo con sinceridad, creo que hoy no hay mejor defensa en Europa que él.
Pero todos erramos en la vida, y, tarde o temprano, también nos encontramos con la terca injusticia de los hechos. Yo, que soy mucho mayor que Vivian, sé lo que es vivir momentos así: sentirte solo, pensar que has decepcionado a los que más quieres, la rabia de haber luchado con todo tu ser por algo y ver cómo se te escapa de los dedos, como arena de playa, sin que puedas hacer nada para retenerlo. No sé lo que pasó por su cabeza en aquellos momentos. Pero sea lo que fuera, ojalá que fuera consciente de que, aunque el vestuario estuviera vacío, él no estaba solo. Ese es el sentido del himno que retumba en Celtic Park y Anfield y que el estadio de San Mamés encarna mejor que ningún otro lugar. Sirva este texto para recordárselo: que en aquel momento estábamos 50.000 junto a él, que las batallas no se ganan ni se pierden solo y que, porque se lo ha ganado con su actitud y manera de ser, nuestro teniente siempre tendrá quien le piense, quien le quiera, quien le escriba.
[ad_2]
Source link



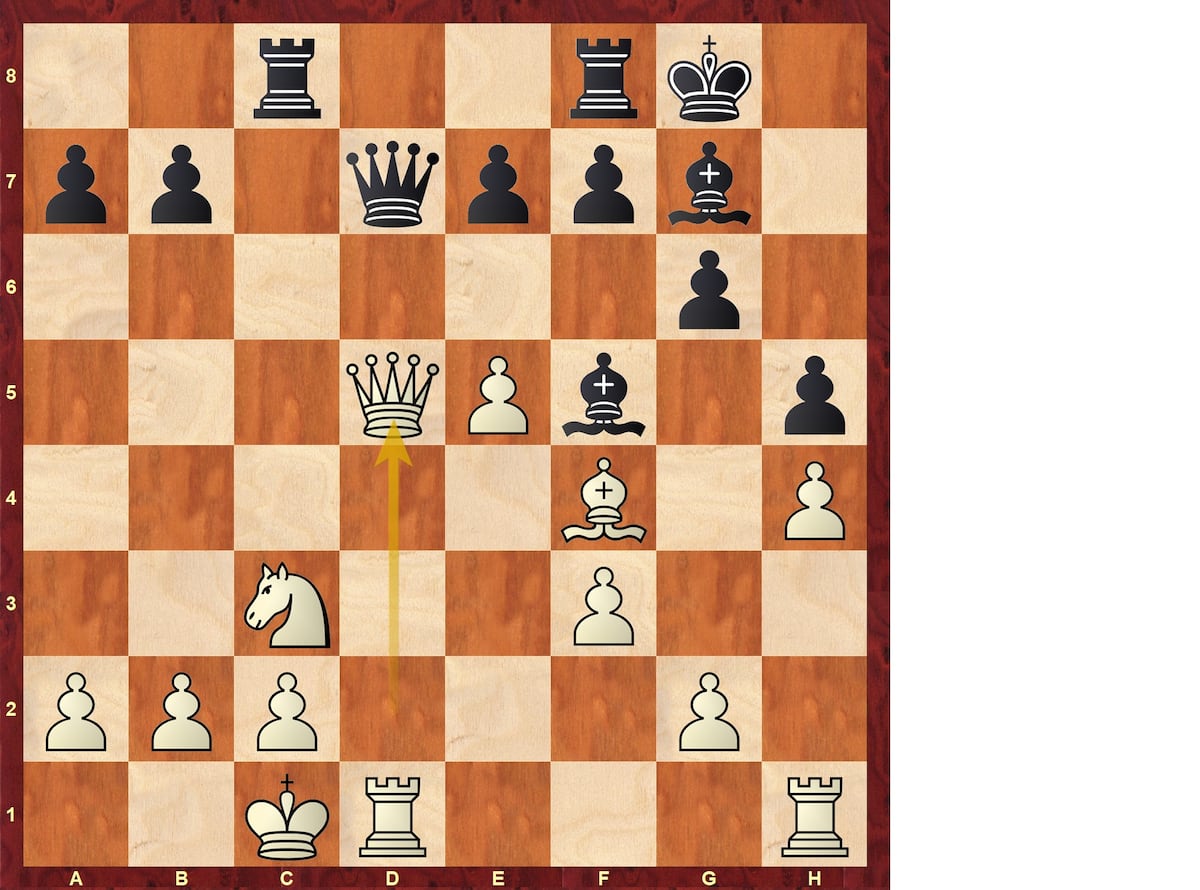

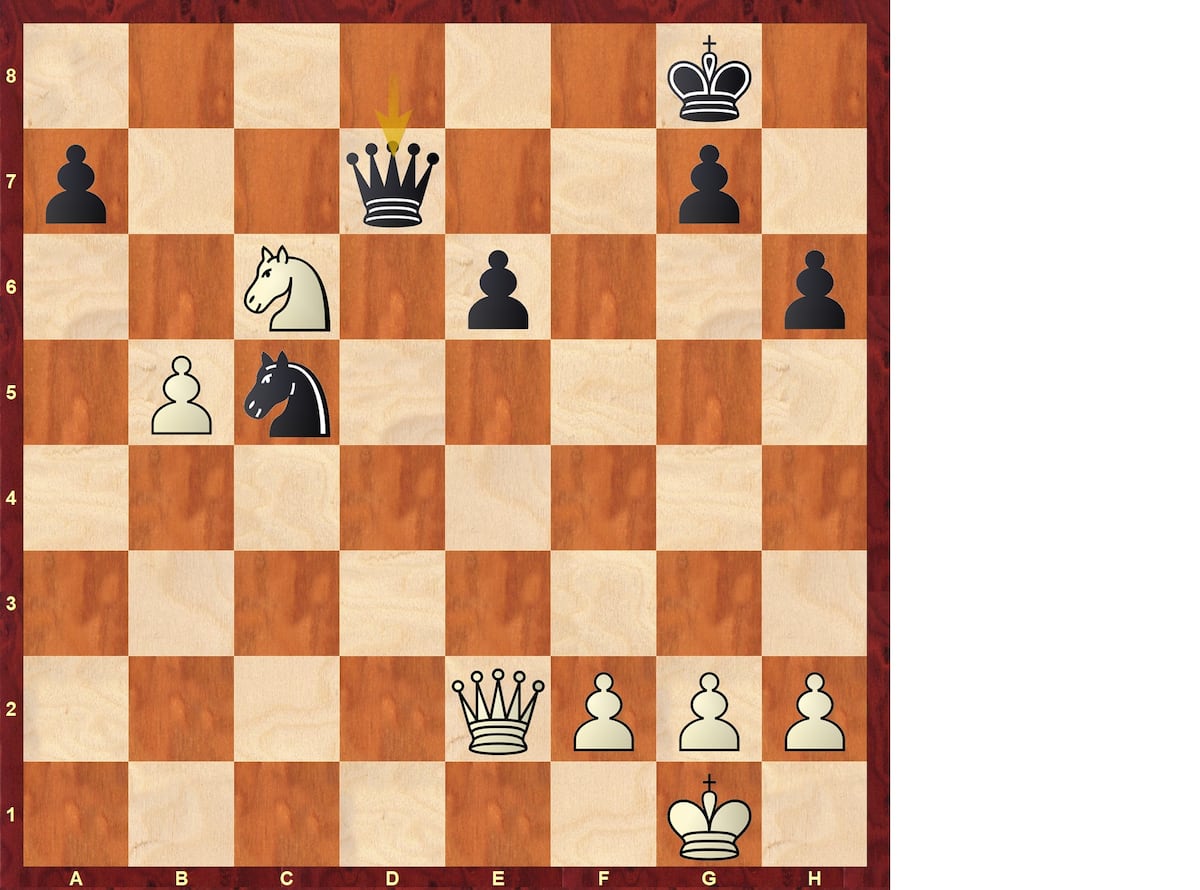

Comentarios